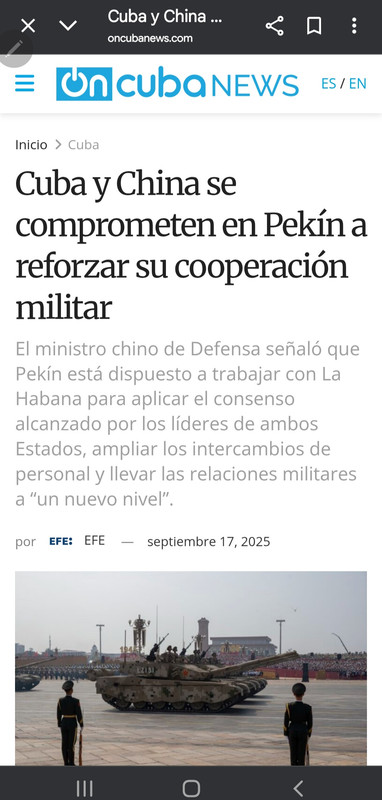Para Hitler y su nacionalsocialismo, la mayor prueba de lealtad de un alemán era que la persona denunciara a un miembro de su propia familia, o a un amigo cercano. Hitler y sus ideólogos sabían que aquel que lograra resolver el drama de ir contra su pertenencia, su propia comunidad, en aras de seguirlos, ya tendría un grado tal de incondicionalidad -fanatismo- que le evitaría la más mínima disidencia.
Stalin entendió lo mismo que los fascistas alemanes pero lo aplicó de modo distinto. Si bien Hitler manifestaba su paranoia al poner el hermano contra la hermana, el hijo contra el padre, la esposa contra el esposo en función de la lealtad a su liderazgo y el régimen, al extremo de que se denunciaran entre sí; el georgiano, cuando mandaba a La Siberia a algun alto oficial del Ejército Rojo en 1937, se aseguraba -a través de aquel macabro Yhezov, antecesor de Lavrenti Beria- de que lo acompañaran esposa, hijos, parientes más cercanos, y de que alguna represión punitiva se aplicara a sus amigos, subordinados, vecinos hasta que dejaran constancia clara y bien explícita de su repudio al "enemigo del pueblo".
Desmembrar sistemática y sostenidamente el caudal axiológico de la familia y la comunidad, en función de la fidelidad al régimen, es un método orientado a la demolición de cualquier conjunto de valores y/o lazos que potencial o efectivamente pueda oponerse a los propósitos ideopolíticos del totalitarista. Son la familia y, su más cercana proyección social: la comunidad, los arraigos y sentidos de pertenencias más sólidos que un Ser Humano pueda tener.
En los estados totalitarios, todo proceso instructivo-educativo se caracteriza por la exacerbación del autoritarismo de quien tiene la responsabilidad de conducir y tiene como objetivo fundamental el reconocimiento y acatamiento acrítico de la autoridad estatal: diviniza el ejercicio del poder, lo mitifica, lo idealiza. Esto, inevitablemente, hará que, en general, el Estado totalitario tienda a entrar en contradicción con los valores familiares y comunitarios porque imponga -o pretenda imponer- un conjunto de valoraciones en oposición a las familiares y comunitarias, cuando estas se sustenten en valores que el Estado aspire a negar, digamos, a superar o enriquecer desde su punto de vista, su ideología. Los resultados psicosociales, a corto plazo, de ese afán de "superación" y "negación" desde el autoritarismo totalitario -también no totalitario pero ese es otro problema que no abordo aquí- son el fanatismo y el oportunismo.
El fanatismo es una macabra combinación de ignorancia, intolerancia y negación de la realidad aderezada con una buena dósis de cobardía ante la ideación de "lo superior". No hay que confundir al fanático con el oportunista. El oportunista puede simular, y simula; actúa como el fanático pero sin llegar a desarraigarse totalmente, aprende a parecer sin ser, de modo que aparente ser un incondicional del poder totalitario pero, en su ámbito privado, disiente y hace "concesiones" a su pertenencia aunque, cada vez, se sienta más obligado -alienado- a restringir esa pertenencia. Dependerá de sus habilidades, su pericia oportunista, que tenga mayor o menor éxito en condiciones de ejercicio del poder totalitario. El problema es que un oportunista frustrado, un oportunista que perdió el camino del éxito, casi siempre se convierte en un fanático porque ya tiene instalada la necesidad de estar a tono con el poder. Digamos que el oportunismo funciona como droga portera de la adicción a la ignorancia, la intolerancia y la negación.
El fanático ni siquiera tiene conciencia de que lo es. Puede acumular mucha información, saberes, pero desarrolla un peculiar mecanismo de decantación y acomodo a los "principios" que el poder ha establecido como sus valores, que no le permite operar esos saberes más allá de los límites que la autoridad del líder,el poder, le han configurado. El fanático, pudiera decirse, es un adicto a la alienación, a la pérdida del control sobre si mismo, porque se lo ha cedido todo a una ideopolítica, un producto cultural, un líder, una figura pública, una determinada teoría.
Los estadistas totalitaristas necesitan y fomentan fanáticos, gente que crea que sin el liderazgo de aquel, sin las condiciones que aquel impone, jamás alcanzará el éxito ni la realización personal. Gente cuyas motivaciones dependan de su objeto de adoración más que de las necesidades familiares y comunitarias.
No quiere decir que todo el que sacrifique la familia o los lazos familiares por un propósito sea un fanático, no. Sino quien lo haga acríticamente, sin espacio al autocuestionamiento y al cuestionamiento al liderazgo, en función de un proyecto o sistema de relaciones que ni comprende bien, ni se aplica a comprender bien, porque el solo hecho de sentir que va en favor de lo que han preconcebido para él, ya le da sensación de placer aunque, en realidad, esté negando su propio aniquilamiento del albedrío.
Así se explica que cuando el sujeto elienado por el trabajo ideológico -la educación instituida a través de los aparatos ideológicos del Estado- "cambia de aires", ya sea porque emigra o porque cambia la estructura de poder que rige la sociedad en que vive, comienza a proyectar en su comunidad su fanatismo de manera que, o crece -proceso duro, agónico, estresante-, o sea, vence su adicción; o encontrará bolsones afines, seudoliderazgos, objetos de adoración en los cuales proyectar su ignorancia, su intolerancia, su negación.
¿Conoces a algun fanático? Seguro que unos cuantos. Las sociedades en las cuales el fanático y el oportunista conforman vectores con cierto grado de determinismo, ya están enfermando y ya van tendiendo a la autoaniquilación... Pero ese será el tema de otra entrada.