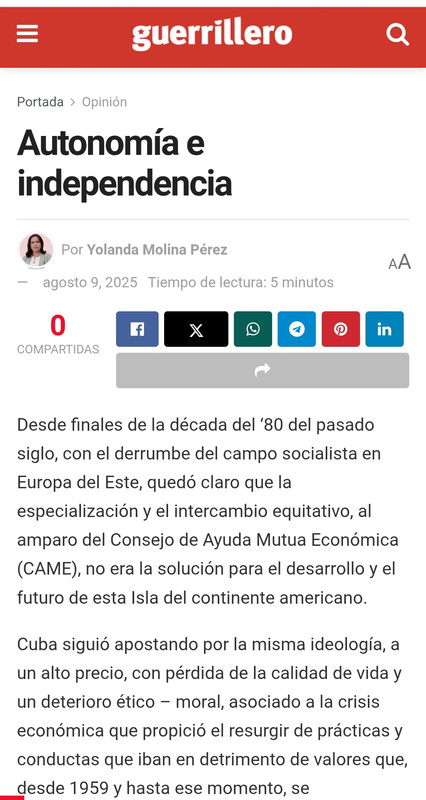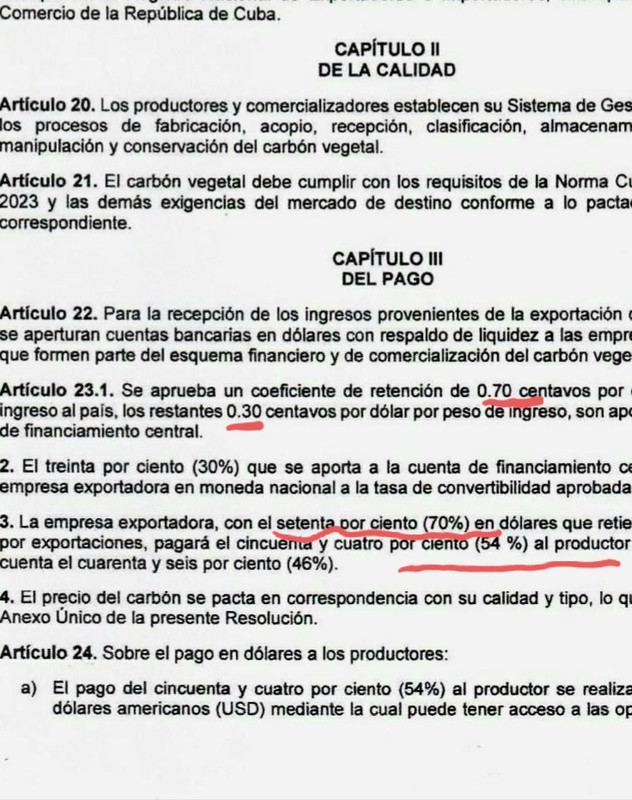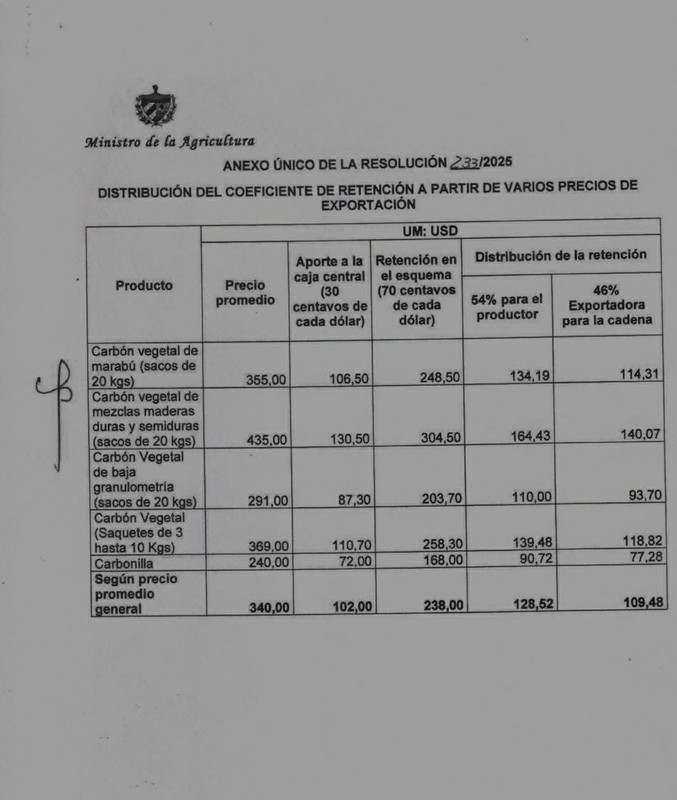Por: Yolanda Molina Pérez
(Tomado de el periódico: Guerrillero)
Desde finales de la década del ‘80 del pasado siglo, con el derrumbe del campo socialista en Europa del Este, quedó claro que la especialización y el intercambio equitativo, al amparo del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), no era la solución para el desarrollo y el futuro de esta Isla del continente americano.
Cuba siguió apostando por la misma ideología, a un alto precio, con pérdida de la calidad de vida y un deterioro ético – moral, asociado a la crisis económica que propició el resurgir de prácticas y conductas que iban en detrimento de valores que, desde 1959 y hasta ese momento, se enarbolaban como victorias sociales.
La prostitución, el proxenetismo y la mendicidad se insertaron en nuestra realidad, con etapas de más o menos esplendor. También se introdujo el concepto de economía de guerra en tiempos de paz, bajo el eufemismo de “periodo especial”.
Cambios constitucionales para incorporar la inversión extranjera, la despenalización de la tenencia de divisas y la reaparición del sector no estatal fueron, entre otras, medidas adoptadas; si bien no lograron eliminar del vocabulario de los cubanos la frase “tú te acuerdas…”, en evocación a tiempos mejores, trajeron cierto alivio, o al menos, así lo experimentó la mayoría; aunque los salarios seguían siendo insuficientes y las tiendas en divisas no constituían una solución al alcance de todos, pero se contaba con ofertas estatales en moneda nacional.
Desde ese entonces, sustituir importaciones, buscar la eficiencia empresarial y conseguir el autoabastecimiento alimentario forman parte del discurso estatal, lo que junto al desarrollo de la ciencia y la innovación deben ser pilares del desarrollo de la nación.
Lo cierto es que, a mediados de la cuarta década, tras la debacle del campo socialista, seguimos como un proyecto oral, en el que se repiten las mismas palabras, recicladas, modernizadas, con un tufillo de renovación que no remueve las esencias ni nos acerca a soluciones definitivas, autónomas y sostenibles.
Hay que darle mérito a la pandemia, la Covid-19 incidió sobre la economía mundial, y para nosotros, los efectos estuvieron acompañados del innegable recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba.
En julio de 2024, en sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció que la estrategia de Gobierno para reimpulsar la economía no avanzaba al ritmo esperado y admitió “las insuficiencias propias” como la causa interna de mayor peso; asimismo, señaló que “estamos en economía de guerra”.
Tal concepto “aplica en momentos históricos…, sean o no conflictos armados, o en periodos de extrema autarquía, y que tiene por objetivo mantener el funcionamiento de las actividades económicas indispensables para un país, procurar el autoabastecimiento…”.
El racionamiento para limitar el consumo es una de las primeras medidas, pero eso ya lo teníamos adelantado desde el 19 de marzo de 1962, con la libreta de abastecimiento, -que iba a ser temporal-, pero seguimos sujetos a ella, con un decrecimiento notable en cuanto a productos, cantidad y estabilidad, parece que la bonanza se resiste a esta región insular.
También se requiere, en esos contextos, control monetario para evitar la hiperinflación y favorecer la autarquía, según expertos, es época propicia para el desarrollo de tecnologías e innovación con recursos propios y a bajo costo.
Es evidente que poco hemos avanzado en tales propósitos, razón demás, para que congresos, eventos, simposios y sucedáneos se eliminen, y de paso, los gastos que generan. La ciencia es más que intercambios teóricos (no, no olvido las vacunas), pero se esperaría más, tras 35 años de asumir preceptos de la economía de guerra.
Lo más preocupante es que tal concepto aplica para la austeridad cotidiana de la población, y no se han eliminado gastos superfluos: una nación centrada en la sobrevivencia no ha de permitirse eventos deportivos, culturales, ferias, exposiciones, actos… y la lista podría ser mucho más extensa.
Durante la V Feria de Hostelería y Restauración, Marrero Cruz ofreció declaraciones a la prensa en las que aseguró que esos eventos son autofinanciados; pero no sucede igual con los nacionales, costeados con el presupuesto y a sabiendas de que poseemos un déficit fiscal millonario.
La transparencia económica es mucho más que un comentario o aseveración en voz autorizada, y de esa estamos necesitados los cubanos, porque tanto esfuerzo cotidiano, sacrificios, renuncias merecen, al menos, la recompensa de saber dónde, cómo y en qué se emplea el dinero de este país.
Porque si una feria internacional genera ingresos cuya cuantía no se revierta en toda la nación, pues entonces hay que valorar aspectos tan precisos como cuántos hogares se encenderán con la energía que se consumirá en ese recinto, y más allá de amortizar los gastos, valorar el impacto político sobre los cubanos que día a día se empeñan en sostener la esperanza de que saldremos adelante, lo que se hace difícil en un contexto de medidas impopulares e ineficaces tomadas fuera del momento oportuno. Y si vamos a hablar de autarquía, ¿cuánto hay de ella en la sostenibilidad diseñada a partir de los emigrados? Nada.
Apostar por la autonomía se escapa de un discurso, se necesitan estrategias sólidas y coherentes que nos conduzcan hacia ese camino, y para ello precisamos más que cierta cantidad de hectáreas de yuca, boniato o plátano. No faltan los ejemplos de materias primas nacionales existentes que se importan por una inadecuada distribución de la energía para su obtención, o porque el funcionario ministerial que viaja para concertar el contrato no lo hace de manera objetiva.
Y ahí, hay otra fuga de capital: la corrupción. Seguimos sin conocer la magnitud de los errores de directivos nacionales destituidos de sus cargos, el destino de los impuestos, cuidadosamente desglosados, y de toda actividad económica.
Porque en esta guerra silenciosa, todos estamos implicados, y hemos de saber con qué y cómo vamos a salir de ella. La confianza se construye sobre franqueza y honestidad, esas las necesitamos con creces en estos tiempos, para estar seguros de que estamos abriendo trincheras de combate y no catacumbas.
Quien te quiere, aunque no lo diga, te cuida y protege. Hoy hay muchas evidencias de desamparo en nuestra Cuba, herida, desgastada, consumida, pero viva, aunque a veces cueste encontrar los signos vitales de este organismo vivo que es la sociedad.
Desear una existencia plena no puede seguir identificándose como un signo de blandenguería, al contrario, es ahí donde están los rescoldos de una llama que necesita encenderse y propagarse.